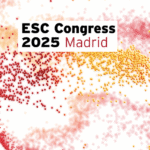La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la enfermedad cardíaca genética más frecuente y su espectro clínico varía desde una condición completamente asintomática hasta provocar insuficiencia cardíaca (IC) y muerte súbita. Los síntomas pueden aparecer como consecuencia de múltiples mecanismos, entre ellos la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI), la disfunción diastólica, las arritmias, la incompetencia cronotrópica y la isquemia. Sin embargo, un número considerable de pacientes permanece asintomático durante largos períodos.
Diversos informes han sugerido que los pacientes con MCH en clase funcional I de la NYHA suelen presentar un pronóstico favorable, con bajo riesgo de progresión a IC avanzada o mortalidad relacionada con la enfermedad. A pesar de ello, la historia natural y los desenlaces a largo plazo de los pacientes asintomáticos, así como las diferencias entre los fenotipos obstructivo (MCH-o) y no obstructivo (MCH-no), continúan siendo inciertos. En este contexto, Shada Jadam y cols. analizaron estas características y resultados en un estudio cuyos hallazgos fueron presentados en el Congreso ESC 2025.
Entre enero de 2002 y marzo de 2021, un total de 10.143 pacientes fueron evaluados de forma clínica e imagenológica en un centro terciario de referencia. El estado sintomático, las comorbilidades y los datos de imagen se registraron de manera sistemática en las historias clínicas en cada consulta. Para este análisis, los datos basales fueron extraídos de los registros electrónicos de salud y la clase funcional NYHA se determinó manualmente mediante revisión individual de las historias clínicas.
De la cohorte total, 3.393 pacientes fueron confirmados como clase funcional I de la NYHA en la evaluación basal. Como parte de la práctica clínica estándar, todos fueron sometidos a ecocardiografía completa con maniobras provocativas —incluyendo reposo, pos-Valsalva, inhalación de nitrito de amilo y, en numerosos casos, ecocardiografía de ejercicio— tanto al inicio como durante el seguimiento. La MCH se definió como la presencia de un gradiente en el TSVI mayor o igual a 30 mm Hg en reposo, o mayor o igual a 50 mm Hg con provocación.
En este grupo, se registraron la progresión en la clase funcional NYHA, la necesidad de terapias de reducción septal, el trasplante cardíaco y las descargas apropiadas de cardiodesfibrilador automático implantable (CDI). El desenlace primario fue la mortalidad por cualquier causa, determinada a partir de registros médicos y públicos.
Del total de pacientes asintomáticos, el 39,2% fueron clasificados como MCH-o y el 60,8% como MCH-no. Los pacientes con MCH-o presentaban mayor edad (61 ± 17 años frente a 59 ± 17 años), menor proporción de hombres (58% frente a 65%) y una prevalencia más alta de hipertensión arterial (61% frente a 56%), todas con diferencias estadísticamente significativas. En cambio, los pacientes con MCH-no presentaban con mayor frecuencia antecedentes familiares de MCH (13% frente a 8%) y portaban un CDI en una proporción más elevada (17% frente a 13%), de acuerdo con las recomendaciones vigentes, diferencias que también alcanzaron significación estadística. La prevalencia de fibrilación auricular fue similar en ambos grupos, situándose en el 19%.
El seguimiento medio fue de 10,5 ± 6 años. Durante este período, el 73% de los pacientes permanecieron en clase funcional I, el 19% progresaron a clase II, el 7% a clase III y el 1% a clase IV, sin diferencias significativas en la progresión sintomática entre los fenotipos MCH-o y MCH-no (p = 0,80). Entre los 166 pacientes con información genética disponible, únicamente 27 resultaron portadores de mutaciones asociadas a la enfermedad, sin diferencias entre ambos grupos.
En cuanto a las intervenciones durante el seguimiento, el 11% de los pacientes fue sometido a miectomía septal, procedimiento que no presentó mortalidad hospitalaria; el 0,4% fue tratado con ablación septal con alcohol; el 0,5% recibió trasplante cardíaco, y el 2% experimentó descargas apropiadas de CDI. Cabe resaltar que todos los pacientes sometidos a reducción septal habían desarrollado síntomas previamente, encontrándose en clase funcional II o III, con un gradiente máximo en el TSVI de 77 ± 22 mm Hg.
Durante el seguimiento se produjeron 926 muertes, lo que representa un 27% de la cohorte. La mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes con MCH-o (31,8%) en comparación con aquellos con MCH-no (24,4%). La supervivencia de los pacientes con MCH-no fue similar a la de una población estadounidense normal ajustada por edad y sexo. Las tasas de supervivencia a 5, 10, 15 y 20 años fueron del 91%, 80%, 69% y 57% en el grupo MCH-no; del 89%, 77%, 64% y 50% en el grupo MCH-o; y del 89%, 77%, 64% y 52% en la población normal de Estados Unidos.
El análisis multivariable identificó como factores independientes asociados a mayor riesgo de mortalidad a largo plazo la edad (HR: 2,01 por cada incremento de 10 años; IC 95%: 1,90-2,14), el sexo femenino (HR: 1,19; IC 95%: 1,04-1,37), la fibrilación auricular (HR: 1,52; IC 95%: 1,30-1,79) y el fenotipo MCH-o en comparación con MCH-no (HR: 1,26; IC 95%: 1,12-1,42). En cambio, el uso de medicación no mostró asociación con diferencias en la supervivencia.
¿Qué nos deja este estudio?
Los pacientes con MCH asintomática requieren una evaluación clínica e imagenológica exhaustiva para identificar la obstrucción en el TSVI y confirmar la verdadera ausencia de síntomas. Este enfoque permitiría optimizar el momento de las intervenciones terapéuticas, ya sea de manera preventiva o al inicio de síntomas leves.
Sin embargo, estos resultados provienen de un estudio observacional retrospectivo y, por tanto, deben considerarse como generadores de hipótesis, requiriendo validación en ensayos clínicos prospectivos.
Los resultados fueron publicados simultáneamente en JACC.