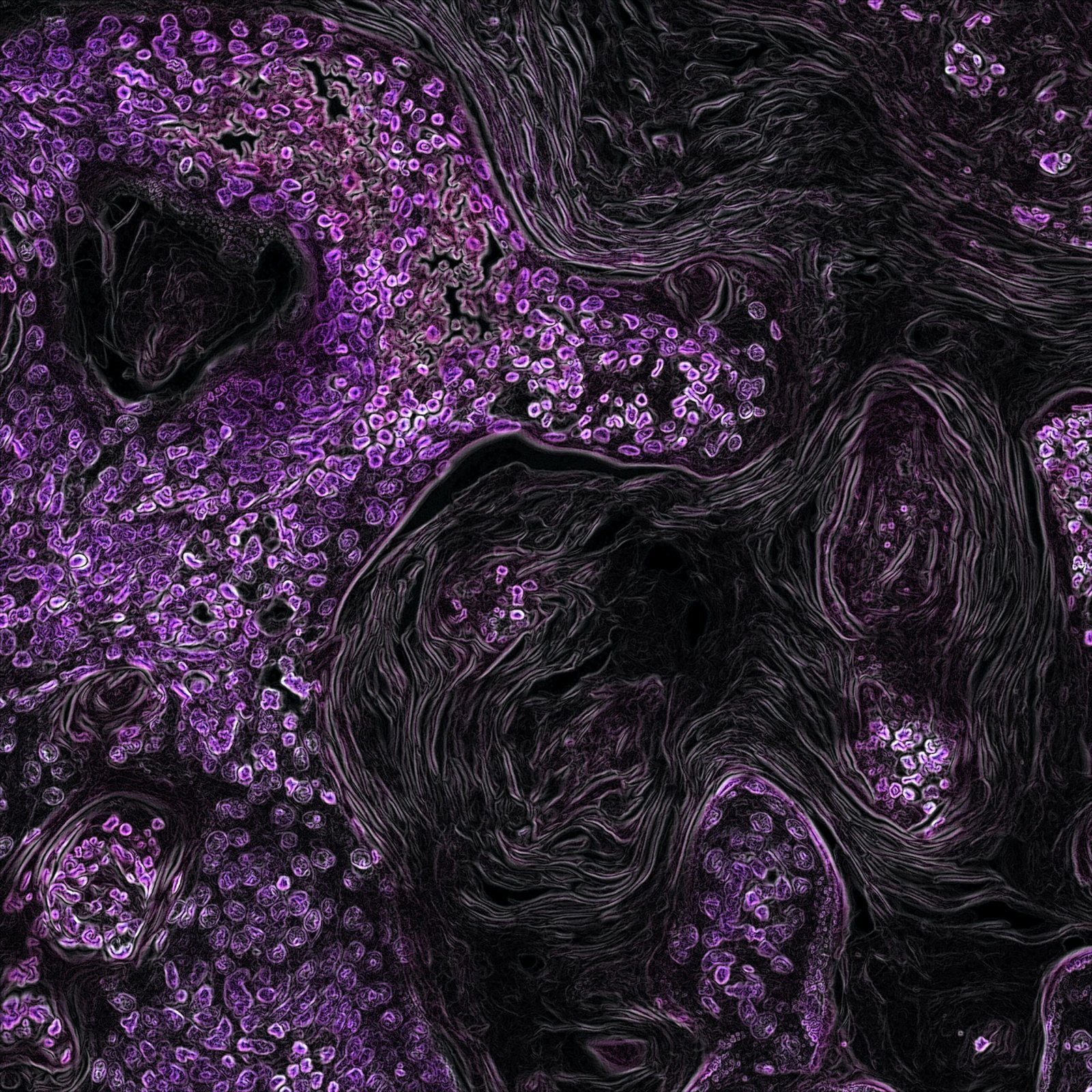La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación prevalente y debilitante de la aterosclerosis sistémica que afecta de manera desproporcionada a las personas con diabetes tipo 2 (DM2). A pesar de su importante carga, especialmente entre las mujeres, las diferencias basadas en el sexo en la epidemiología, presentación clínica, impacto funcional, estrategias terapéuticas y resultados aún no se comprenden completamente ni se valoran adecuadamente en la investigación y la práctica clínica. Esta brecha ha sido destacada recientemente por la American Heart Association, que identifica las disparidades de sexo en EAP como una prioridad de investigación y atención clínica.
Las mujeres con EAP presentan perfiles epidemiológicos y clínicos distintos. Estudios contemporáneos muestran que pueden tener mayor prevalencia de EAP que los hombres cuando se define por un índice tobillo-brazo (ITB) <0,90. Datos del estudio MESA indican que mujeres sin enfermedad cardiovascular clínica presentan mayor prevalencia de ITB limítrofe, lo que podría reflejar enfermedad subclínica. Revisiones sistemáticas han encontrado que las mujeres presentan mayor riesgo de EAP, con disparidades más marcadas en países de ingresos bajos y medios, y que las diferencias raciales y étnicas interactúan con el sexo; por ejemplo, mujeres negras e indígenas americanas tienen mayor prevalencia de EAP que las mujeres blancas. La DM2 es una comorbilidad frecuente y aumenta el riesgo de discapacidad relacionada con EAP, y se observa que las mujeres con DM2 tienen mayor riesgo relativo de desarrollar EAP que los hombres, con un fenotipo vascular más adverso. Además, la EAP en mujeres suele ser asintomática o asociada a síntomas atípicos de las piernas, frecuentemente atribuidos a comorbilidades como osteoartritis, estenosis espinal o neuropatía periférica, lo que genera infrarregistro y retraso en el tratamiento.
Las diferencias de sexo se reflejan también en el deterioro funcional. Las mujeres con EAP presentan menor resistencia al caminar, velocidad de marcha más lenta, menor masa muscular en la pantorrilla y fuerza reducida en extremidades inferiores, lo que podría explicar la pérdida de movilidad más rápida observada en ellas. Aunque tanto hombres como mujeres se benefician de programas supervisados de caminata y ejercicio en cinta, las mujeres son menos referidas o participan menos en estas terapias y, pese a adherencia similar, obtienen menores mejoras en desempeño de caminata y calidad de vida específica de la enfermedad. Estos hallazgos destacan la necesidad de abordar barreras biológicas y estructurales que limitan la rehabilitación efectiva en mujeres.
A pesar de la importancia de estas diferencias, existen pocos estudios suficientemente potentes que evalúen resultados funcionales en EAP sintomática temprana usando métodos de referencia como la prueba de caminata en cinta con carga constante, reconocida por autoridades regulatorias y guías como superior a otras medidas. Recientemente, el ensayo STRIDE demostró que la administración semanal de semaglutida 1,0 mg mejoró significativamente la distancia máxima caminada (DMC), la distancia caminada sin dolor (PFWD), la calidad de vida relacionada con la salud, el índice tobillo-brazo y redujo la progresión de la enfermedad en individuos con EAP sintomática y DM2 a lo largo de 52 semanas. Considerando la importancia de caracterizar perfiles de EAP específicos por sexo y la evidencia de que la respuesta metabólica a agonistas del receptor de GLP-1, como la semaglutida, puede diferir entre mujeres y hombres, Subodh Verma y cols. realizaron un análisis post hoc por sexo del ensayo STRIDE, describiendo características basales, estado funcional, eficacia terapéutica y seguridad de la semaglutida en mujeres y hombres con EAP y DM2.
El endpoint primario fue la relación con la línea basal en la DMC a las 52 semanas en una cinta de correr con carga constante. Los endpoints secundarios confirmatorios incluyeron el cambio en la DMC a las 57 semanas, el cambio en la PFWD a las 52 semanas y el cambio en el puntaje total del cuestionario específico para EAP, Vascular Quality of Life Questionnaire-6 (VascuQoL-6), desde la línea basal hasta la semana 52, todos reportados según sexo.
De 792 participantes, 195 (24,6 %) eran mujeres y 597 (75,4 %) hombres. Las mujeres eran más jóvenes, tenían menores tasas de tabaquismo, menor prevalencia de enfermedad coronaria concomitante y de insuficiencia cardíaca, y utilizaban con menos frecuencia terapias antiplaquetarias en comparación con los hombres.
La media geométrica de la DMC al inicio fue de 187,3 m (coeficiente de variación: 0,6) en mujeres y 191,5 m (coeficiente de variación: 0,6) en hombres. A las 52 semanas, se observó una mejora consistente en la DMC en ambos sexos, favoreciendo el tratamiento con semaglutida (valor de interacción P = 0,65).
A las 57 semanas, hubo una tendencia consistente a la mejora de la DMC que favoreció el tratamiento con semaglutida tanto en mujeres como en hombres (interacción P = 0,53). La mejora en la PFWD fue consistente entre sexos a las 52 semanas, a favor de la semaglutida (interacción P = 0,80). Del mismo modo, las mejoras en la calidad de vida específica para EAP evaluadas mediante VascuQoL-6 con semaglutida fueron consistentes en ambos sexos y concordantes con los resultados generales del ensayo.
¿Qué nos deja este estudio?
En este análisis post hoc del ensayo STRIDE, la semaglutida 1,0 mg mostró mejoras consistentes en los resultados funcionales en personas con EAP sintomática temprana y DM2, independientemente del sexo. Las mujeres con EAP presentaron diferencias en las características basales y los patrones de tratamiento en comparación con los hombres, lo que resalta la importancia de la evaluación específica por sexo en los ensayos de EAP y refuerza la necesidad de estrategias terapéuticas equitativas y basadas en evidencia para ambos sexos.